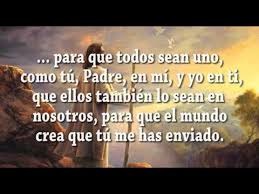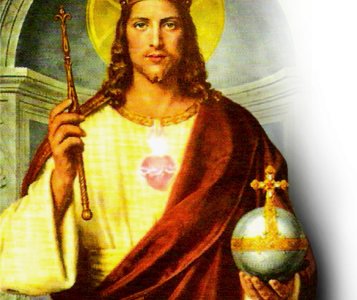
Reflexión del jueves, 20 de mayo
Evangelio
Jn 17, 20-26
En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: «No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.
Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí.
Padre, este es mi deseo: que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo.
Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, y yo en ellos».
Reflexión
El evangelio es parte de la oración sacerdotal que Jesús pronuncia en la Última Cena. Nos emociona escuchar en labios de Jesús que el anhelo o deseo que hay en su corazón respecto a todos nosotros sea el de compartir su gloria. Jesucristo nos ama. No sólo nos quiere unidos, sino que quiere que estemos junto a él toda la eternidad. Por ello, ha dado hasta la última gota de su sangre en la cruz.
Para cada uno de nosotros, ese anhelo de Cristo se transforma en una llamada a la santidad, a vivir unidos a Cristo ya aquí en la tierra. Conscientes de esa misión, los primeros cristianos se llamaban a sí mismos: “santos”, porque vivían unidos al único Dios, tres veces Santo. No se trataba de un presuntuoso orgullo, sino de la clara conciencia de la acción de Dios en nuestro interior.
Ahora bien, ¿cómo conseguir esta unión en nuestra vida personal? Llenando nuestros pulmones con «el aire» del Espíritu Santo, por un lado; y, por otro, viviendo el amor a Dios en comunión fraterna con los demás hermanos en la fe. Hoy hablaremos un poco del primero de estos dos medios.
Para llenar nuestros pulmones con «el aire» del Espíritu Santo, sobre todo lo que hay que hacer es respirarlo, es decir: tratarlo, escucharlo, dejarse guiar y aprender de Él a vivir como hijos del Dios Uno y Trino, como santos.
El Espíritu Santo es el gran maestro de la vida espiritual y, como explica santa Francisca Javiera del Valle (una sencilla costurera de la España de los siglos XIX y XX), Él «pone su escuela en el interior de las almas que se lo piden y ardientemente desean tenerlo por Maestro». «El Espíritu Santo –decía san Buenaventura– va allí donde es amado, donde es invitado, donde es esperado».
Su modo de enseñar no es con palabras; rara vez habla, sino que enseña «por medio de una luz clara y hermosa que Él pone en el entendimiento» para guiarnos en nuestro comportamiento, mostrándonos la verdad acerca de Dios o del hombre e indicándonos el camino que debemos seguir en nuestra vida (las mociones del Espíritu Santo). Seguro que todos tenemos experiencia de esas mociones mediante las que uno o bien se siente impulsado a cuidar más la oración u ofrecer un pequeño sacrificio, a confesarse, a ayudar a una persona; o bien va vislumbrado alguna perspectiva en relación con el proyecto de Dios Padre acerca de su vida, su vocación, etc.
«A los principios —dice la santa— el Espíritu Santo calla, tolera, y no castiga; porque como es tan caritativo, se compadece mucho, porque ve que no sabemos, y nunca pide ni exige lo que no podemos». Pero en esta escuela todo es practicar lo que se enseña, y si no se practica, es cosa concluida; la escuela se cierra y no se abre. Además, «el desinterés es como la piedra de toque de esta escuela, pues todo cuanto aquí enseñan, todo hay que practicarlo desinteresadamente, si no nuestras obras no tienen mérito ante nuestro Maestro».
Estemos, pues, atentos a las mociones del Espíritu Santo en nuestra vida y esforcémonos por llevarlas a la práctica con fidelidad, perseverancia y caridad, para hacer honor al nombre de cristianos que es también el de santos.